RECUERDO A SALVADOR MINGUIJÓN (EXTRACTO), por Rafael Gambra
(…) Para mí, que no soy jurista ni menos historiador del Derecho, lo más interesante de la obra de Minguijón fue su profunda y sugestiva concepción del tradicionalismo. Minguijón se formó en el tradicionalismo político, aunque nunca reconoció una concreta disciplina de partido. Su obra estuvo en parte dedicada a temas sociales, políticos y apologéticos, o, más exactamente, a una agudísima interpretación de la civilización moderna desde sus principios, que eran profundamente reales y dinámicos. En esta línea temática están sus libros Propiedad y Trabajo (1920), Humanismo y Nacionalidad, Al servicio de la Tradición, y su más reciente discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que tituló Los Intelectuales ante la Ciencia y la Sociedad (1941), y constituye una clarividente visión del cambio de régimen histórico en esta primera mitad del siglo XX.
Para Minguijón el tradicionalismo no es un conjunto de dogmas o de fórmulas políticas que contenga una solución concreta e invariable para los problemas que entraña la gobernación de los pueblos. Por el contrario, el tradicionalismo es un sistema de civilización, el más adaptado a la naturaleza humana porque lo creó el tiempo y la experiencia, y solo se sustituyó por imperativo de ideas ó postulados preconcebidos. Su virtualidad es engendrar y mantener en la sociedad hábitos y sentimientos morales, crear condiciones propicias para que las costumbres sanas y las instituciones vigorosas se conserven y fructifiquen. Parte del principio de que sólo se puede gobernar estatalmente a los humanos si existen en sus conciencias impulsos internos que acerquen en ellos, hasta casi identificarlos, el respeto a la ley y el sentimiento de la íntima libertad; sólo si existen ambientes en que los hombres se asocian por adhesiones profundas, por la comunidad en una fe. El tradicionalismo—conservador y estabilizador por esencia— respeta y fomenta esas costumbres y esas instituciones autónomas o corporativas que nacen de la sociedad. El individualismo y la democracia, en cambio, —el régimen que se inició con las ideas de Libertad e Igualdad— las disuelve y enerva al sustituirlas por la sola dualidad Estado-individuo; es decir, Estado de Derecho y ciudadanos teóricamente iguales, aspirantes todos a la mayor cantidad de placer con el mínimo posible de esfuerzo.
«La democracia y el capitalismo —ha dicho Minguijón— diluyen y esfuman la responsabilidad. La democracia la disuelve en las asambleas y la arroja sobre el pueblo mismo por el sufragio. El capitalismo es un poder difuso y amorfo que se infiltra por todas partes, y es también un disolvente de las responsabilidades en una red que a todos ata con cadenas invisibles».
«Remedio necesario (a este estado de desvinculación social) —escribe en otro lugar— es el localismo cultural, impregnado de tradición y fundado sobre una difusión de la pequeña propiedad. Este localismo sostiene una continuidad estable frente a la anarquía ideológica que dispersa a las almas». «Los hombres pegados al terruño disponen de una cultura, que es como una condensación del buen sentido elaborada por los siglos, cultura muy superior a la semicultura que destruye el instinto sin sustituirlo por una conciencia».
Su pensamiento se resume en esta profunda frase que he citado muchas veces: «La estabilidad de las existencias crea el arraigo, que engendra dulces sentimientos y sanas costumbres. Estas cristalizan en saludables instituciones, las cuales, a su vez, conservan y afianzan las buenas costumbres. Esta es la esencia doctrinal del tradicionalismo».
El tradicionalismo es así, para Minguijón, una actitud en los hombres y una tendencia en las colectividades; es también una orientación de gobierno que las impulsa y que hace posible, con su respeto y su tutela, sus productos morales y políticos que son las sanas costumbres y las instituciones libres.
En esta actitud e intención de gobierno se distingue un régimen político tradicionalista de otro de inspiración revolucionaria, mucho más que en las soluciones concretas o en los símbolos. El tradicionalismo es siempre respetuoso hacia cuanto ha adquirido su ser y su derecho, y mostrado su eficacia a través del tiempo; procura que su legislación sea parca y natural, como emanada de la costumbre colectiva, en su defensa y salvaguardia. Sabe que la costumbre es una reserva trabajosa y lentamente adquirida por la sociedad, como el hábito lo es para el individuo; y que, si es recta y sana, constituye un gran bien para la sociedad, como la virtud para el hombre. Procura asimismo la conservación y la no decadencia de las instituciones nacidas y alimentadas en la propia sociedad, fuentes de verdadera autonomía y de libertad. Se apoya espontáneamente en el cuerpo institucional y ambiental del país plegándose a las diferencias locales e históricas, respetando cada peculiar círculo de deberes y derechos, viendo en él, no un rival o una merma de poder, sino el mejor aliado para un verdadero y humano gobierno. (Una divisa medieval de los Infanzones de Obanos constituía todo un tratado de sano y tradicional gobierno: Pro libertate patriae, gens libera state. Es decir, la libertad de la Patria se forma de la libertad de sus hijos —de que sean libres—, no de su sumisión a un sólo resorte soberano). Cosas, valores y modos de vida alcanzan de este modo permanencia y vigor; y las conductas se rigen más por la moral y la costumbre que por la cambiante reglamentación escrita.
El gobierno de inspiración revolucionaria, en cambio, ve siempre en las creencias, costumbres y autonomías de la sociedad prejuicios y rémoras del pasado —dificultades para el gobierno— que conviene ignorar o extirpar. Procura que las conductas y las relaciones humanas- se regulen racional o técnicamente desde los mandos del poder. Respecto a las instituciones históricas emanadas de la sociedad, su labor es siempre de absorción y centralización. El designio subyacente en todo régimen revolucionario es el de constituir una sociedad de nueva planta, supuestamente regida por la razón, y organizada por el Estado.
El tradicionalismo es, pues, un sistema de civilización, una actitud ante la vida y ante la gobernación de los pueblos, esencialmente opuesta a la que implica la actitud revolucionaria. Pero el tradicionalismo puede adoptar mil formas y estructuras diferentes según las condiciones de lugar y tiempo, siempre dentro de un común denominador conservador y corporativo, que es consecuencia inmediata de su actitud radical.
Según Minguijón, nada más opuesto a la esencia y a la actitud del tradicionalismo que lo que se ha llamado «tesis catastrófica», tan difundida en ciertas interpretaciones del mismo. Según esta tesis, el tradicionalismo es un depósito de principios, verdades y fórmulas que entrañan la solución de todos los problemas y la salud final de un mundo que camina hoy hacia su perdición; pero salud que no podrá alcanzar hasta que la obra de la Revolución conduzca a un inmenso naufragio colectivo de la sociedad contemporánea. Los que así piensan se constituyen en depositarios y guardianes de esa verdad íntegra y en profetas de una nueva teología de la historia. Puede reconocerse fácilmente tal actitud en los grupos integristas y ultramontanos, tan proclives siempre a sentirse iniciados en el secreto de la Historia como a desentenderse de una problemática histórica, concreta, que ya no les afecta.
En opinión de Minguijón esta tesis catastrófica e integrista invalida por completo el tradicionalismo puesto que lo aísla como grupo humano y esteriliza su posible acción terapéutica en el cuerpo social. Según él, constituye un contagio o influencia de la tesis revolucionaria para la cual hay que constituir un mundo nuevo desde sus cimientos, rompiendo con cuanto existe como esencialmente dañado. Este especial revolucionarismo-tradicionalista resulta, como híbrido, estéril en la práctica y absurdo en la teoría. Un tal contagio ambiental —frecuente entre enemigos que han luchado largamente— anula, ante todo, el espíritu conservador, creador de estabilidad y arraigo que es esencial al tradicionalismo, al convertirlo en fuerza hostil a cuanto existe y ponerlo al servicio de una segunda construcción de nueva planta. Y anula asimismo su carácter corporativo o institucionalista, supuesto que la vida corporativa es producto del tiempo y de la evolución, incompatible por ende con una organización súbita, por decreto.
Aunque Minguijón salió muy pronto de las filas del Carlismo, y no escribió sus libros dentro de ninguna disciplina de partido, siempre he pensado que un Carlos VII —por citar la figura más representativa del espíritu del carlismo español— hubiera asentido íntimamente a esta concepción fundamental del tradicionalismo que sustentaba Minguijón. Para él —como para todo el carlismo sano y originario— el tradicionalismo era un sistema de reordenación política nacional, una bandera de todos y para todos; lo más opuesto a un grupo mesiánico de iniciados en torno a una determinada interpretación histórico-religiosa. Sabido es cómo esta radical diferencia de actitudes determinó la separación del integrismo en tiempos de Carlos VII.
Juicio distinto habrían de merecer las consecuencias que de su concepción extrajo Minguijón en orden a la política práctica. Si el tradicionalismo es un sistema de civilización y de reestructuración social, importará, sobre todo, hacerlo viable, dejarlo obrar como fermento activo para conocer más tarde sus saludables efectos. Ello aconseja, en opinión de Minguijón, trazar programas mínimos compatibles con los de otras fuerzas políticas para establecer alianzas con ellas y oponer así un dique fecundamente conservador, tradicionalista práctico, a la ideología y la obra de la Revolución. Bajo este designio fundó Minguijón el Partido Social Popular, que conoció una vida efímera.
Olvidaba aquí Minguijón que una cosa es el tradicionalismo en abstracto y otra el tradicionalismo como partido político o Comunión depositaría de una legitimidad histórica. En el primer sentido, el tradicionalismo es una herencia común a la civilización cristiana, que a todos pertenece y de la que todos pueden beneficiarse según su discernimiento. En el segundo sentido, el tradicionalismo implica una institución histórica —la monarquía— que es clave y fundamento de restauración para las demás que constituyen el orden corporativo, ya que sólo la monarquía se ha revelado en el pasado como el poder capaz de autolimitarse respetando y dejando crecer las instituciones que emanan de la sociedad. Y esta institución implica el depósito de una continuidad supuestamente legítimo que cada generación recibe y no puede entregar a combinaciones episódicas y minimistas. El aislamiento político que del mantenimiento de esta continuidad pueda derivarse es distinto por completo de aquel otro que nace de la adopción de una especial filosofía de la historia por un determinado grupo humano. El primero es producto de una lealtad histórica; el segundo, resultado de una ocurrencia casual. La crítica de Minguijón, basada en una profunda concepción del tradicionalismo, creo que afecta a las posiciones de tipo integrista o mesiánico, pero en modo alguno a los legitimismos monárquicos como era en España el Carlismo. Si la actuación política de Minguijón pudo ser en su tiempo discutida, su obra como tratadista rayó a tal altura que hizo de él uno de los más profundos maestros del tradicionalismo español (…)
RAFAEL GAMBRA CIUDAD


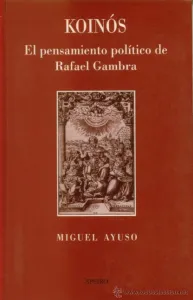


Juan Salvador Minguijón Adrián (Calatayud, 23 de junio de 1874 – Zaragoza, 15 de julio de 1959) fue un jurista e historiador del derecho español, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue uno de los fundadores del Grupo de la Democracia Cristiana, junto a Severino Aznar. En este texto Don Rafael Gambra Ciudad, recuerda su figura y pensamiento ponderando muy acertadamente la polémica que enfrentó al grupo de “católicos sociales” de los antiguos carlistas Aznar y Minguijón con el Partido Integrista, y su órgano de difusión principal El Siglo Futuro. Su lectura nos ayuda a comprender los contornos de esta polémica. Recordemos que el integrismo les acusaba de “socializantes” y de católicos “heterodoxos” en sus propuestas de reforma social frente al sistema liberal. Igualmente enmarca la anterior entrada de El Matiner, sobre EL ESPÍRITU CRISTIANO EN LA CUESTIÓN SOCIAL, articulo de María Rosa Urraca Pastor que versa sobre el mismo tema de discusión.
Reitero mi opinión. A mi entender los errores mas graves del Grupo de la Democracia Cristiana de Aznar y del catolicismo social en general, fueron sus posiciones malminoristas (por un errado afán de posibilismo) y su accidentalismo (en la forma de gobierno), aunque fuesen monárquicos en sus convicciones personales. El error, se encontraría en desligar ese «catolicismo social», del cauce de la Tradición política española y de su combate contra-revolucionario. Como si la cuestión social pudiera resolverse sin la plena Restauración de la tradición política y su legitimidad. Es decir en desligarse orgánicamente y políticamente del Carlismo.
Efectivamente, desligados del tronco y de la unidad del carlismo, ese «catolicismo social» deriva siempre en mero conservadurismo, lo engulle el mundo burgués y lo preña de liberalismo. Su evolución lógica es la pura ineficacia y a la larga a sido ha sido camino al progresismo y al izquierdismo, debido a la propia evolución eclesiástica. Es el triste espectáculo de tantos grupos del «cristianismos social» de los años 70 en su dialogo con el socialismo y el marxismo (las HOAC, JOC …). Y para no hablar del «catolicismo social» nacido ya de las propias entrañas del liberalismo, con su paternalismo burgués, El marqués de Comillas seria buen ejemplo con su Acción católica. Recordemos que un viejo lema carlista rezaba: MENOS ACCIÓN CATÓLICA Y MAS ACCIÓN CARLISTA. siendo la A.C un instrumento para alejar a los católicos del carlismo e introducirlos en el paradigma liberal.
Pax tibi, la verdad os hará libre en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo como seminarista de segundo de Teología para si Dios me lo permite también proclamar la verdad desde la luz del Santo Evangelio de Cristo ante todo bautizado y no bautizados también me hace tomar conciencia de proclamar la verdad ante todo medio y lugar donde me encuentre sin olvidar de vista llegar siempre al conocimiento de la verdad.
Curiosa y paradójica la trayectoria que siguió el integrismo, incurriendo en muchos de los errores que al principio denunciaran. El integrismo seria básicamente una exaltación y absolutización de los principios religiosos, lo que en principio no está para nada mal, pero en detrimento de los puramente políticos y de ahí los desnortan. Sus derivaciones son complejas y no todas entran en la caracterización que Salvador Minguijon nos presenta, pero que es sumamente interesante meditar de forma reposada, para comprender en que consiste la “tentación” o mentalidad integrista. Del integrismo, se derivan por ejemplo los primeros nacionalistas vascos y hoy en día, vía clericalismo, terminan igualmente en la democracia cristiana, paradójico, pero solo hay que atender a la deriva actual de los herederos del Sivatismo y su “carlismo parroquial” en termino feliz acuñado por Don José Miguel Gambra. O en otro extremo en proceso de “sectarizacion” y opciones “comunitaristas”. Afortunadamente lo más sano del partido integrista volvió al seno de la Comunión Tradicionalista, del carlismo, del cual nunca debieron salir, durante la república. Y dieron nombres de gloria a la Causa, la lista sería larga, baste recordar a Manuel Fal Conde de valía y lealtad acrisolada y a ellos les debemos en gran parte la postura más intransigente frente al régimen franquista y gran firmeza en los principios frente a los cantos de sirena “alfonsinos” o “juanistas”. Aun así la “tentación” integrista siempre orbita y puede llevar al carlismo a un callejón sin salida política. Según Benigno Bolaños y Sanz «Eneas», del nocedalismo se rajaron tres o cuatro tendencias:
“Una, la de La Cruz de la Victoria y los Luarcas, que no dejó de reconocer la legitimidad de Don Carlos, y se encastilló en su necia afirmación de que nos habíamos liberalizado los carlistas; otra, la de Sardá y Salvany, que se encastilló en su revista, hizo rancho aparte y no quiso ser ni pez ni rana; otra, la de Ortí y Lara, que con unos cuantos amigos se metió metafísicamente dentro de la dinastía alfonsina y del mesticismo que él había combatido antes con tal empeño y con tan desaforada furia, que lo llevó al terreno mismo de la conciencia y de la salvación de las almas. Y otras, las de Campión, que entraron y salieron, y volvieron a entrar, y la de Acillona, y la de no recuerdo cuántos”. Dándose la circunstancia —de acuerdo con Nocedal— de que quienes habían animado a reñir con los carlistas «por cuestiones de principios», habían acabado reconociendo el régimen liberal «por cuestiones de postres».
Según Melchor Ferrer, tras la muerte de Nocedal, convivirían dentro del integrismo tres tendencias: una de acercamiento a la dinastía reinante promovida por los católicos aristócratas del partido, otra de carácter antidinástico y propensa a pactar con los carlistas, y una tercera accidentalista en las formas de gobierno, dispuesta a aceptar una república del tipo de la de Gabriel García Moreno en Ecuador.